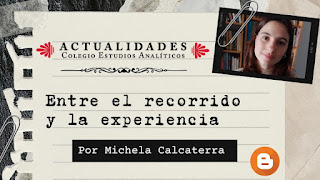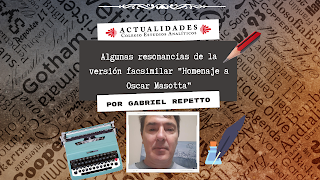El linaje y la lengua ¡Up!
Por Silvia Conía
| "No hay otro trauma de nacimiento que nacer como deseado"
(Lacan J. Clase del 10 de junio de 1980)
| En el Seminario “Sobre el síntoma”, María del Rosario Ramírez se ha detenido en las implicancias clínicas que ha tenido el paso que Lacan ha dado al introducir lalengua (todo junto) en su diferencia con el lenguaje. Se trata de esa dimensión de choque, de golpe, de traumatismo que se produce en el encuentro de las palabras con el cuerpo. Usamos un lenguaje para hablar, pero ese hablar responderá al efecto que tiene esa lalengua que nos afecta. Lo que la caracteriza son los equívocos que son posibles en ella. Dirá, por lo tanto, que el inconsciente habita una lengua que está sujeta al equívoco del cual cada una se distingue. Cada una para cada uno.
En el escrito El atolondradicho la define de un modo que me ha suscitado particular interés y que, entiendo, va al nudo de la cuestión a la que quiero arribar. Dice allí: “Una lengua entre otras no es otra cosa sino la integral de los equívocos que de su historia persisten en ella” (Lacan. 2012 p.514) 1
Ocho años después, en su Seminario aún inédito de 1980, en una clase que, hasta el momento, en las versiones a las que podemos tener acceso, aparece con el título de El malentendido, despliega este punto en párrafos realmente conmovedores. Nos dice que nuestro cuerpo es fruto de un linaje y que buena parte de nuestras desgracias se debe a que éste ya ha nadado en el malentendido. Es lo que se nos transmitió “dándonos la vida”, es lo que heredamos y que puede explicar el mal estar en nuestro pellejo. El malentendido está desde antes y forma parte del parloteo de nuestros ascendientes. Es la lengua y el parentesco. Los parientes más próximos nos han enseñado lalengua, lejos de ser una enseñanza educativa y pedagógica.
Al hacer la experiencia de un análisis sabemos de la afectación de ese legado en cada uno. Cómo nos ha tocado, cómo eso palpita en nuestra realidad sexual y por lo tanto en lo que conformamos como síntoma que en su política incide en nuestras acciones y elecciones.
Es una lengua escuchada pero luego hablada de una manera particular, en su singularidad, lo cual subrayo.
En mi gusto por las biografías y entrevistas de algunos personajes de la cultura, me encuentro con la del escritor estadounidense Francis Scott Fitzgerald. Un recuerdo de infancia2 en el contexto de su historia y de su obra, me resonó en relación con este tema.
Scott Fitzgerald ha sido considerado por los estudiosos de su literatura como el escritor del siglo XX que mejor logró plasmar en ella su contemporaneidad. Una radical sintonía entre el texto y el fuera de texto. En palabras de Gertrude Stein emprendió una aventura estética representante de ese momento. Acuñó el modo de nombrarla: “la era del jazz”, y se lo considera el poeta de los “locos años veinte” los que encarnó en cada una de sus características: las ilusiones, las ambiciones, el desenfreno y finalmente, el desencanto.
Las frases echadas
Nacido en 1896 en Minnesota, su estirpe incluye dos líneas de parentesco. La rama de los Key, procedentes de Inglaterra del que provendrá su padre, Edward. Aquí ya encontramos algo muy destacable: André Le Vot en su biografía resalta que los nombres de Fitzgerald: Francis Scott Key, constituyen un programa, apuntan hacia una dirección. Nos recuerda que, en Estados Unidos, se suele poner al hijo el nombre del padre y recordar con el segundo nombre el patronímico de la madre o el de alguna persona a quien se quiere honrar. En este caso no ocurrió nada de eso, sino que los padres están ausentes en la denominación. Los tres nombres, saltan tres generaciones y designan al patrono bajo cuya égida se quiere situar al niño: Francis Scott Key. ¿por qué? Por el lugar en la prosapia que tenía Francis Scott Key, tío abuelo de su padre, quien escribió el poema que forma parte, nada más y nada menos, del himno nacional estadounidense: La bandera estrellada.
La línea paterna portaba estos estandartes culturales que les fueron muy dirigidos. Como diría Jacques Lacan, ya hay frases que están echadas antes de que asomemos al mundo. Para Fitzgerald, su padre, con sus antepasados patricios, lo encarna todo, tanto un estilo de vida como un pasado romántico, pero, con un pequeño detalle, es alguien con modales de gentleman, pero con la singular capacidad de fracasar en todo lo que emprende. Para el novelista, el fracaso, será una de las claves de su escritura.
La línea materna, los Mc Quillan, habían llegado a la América prometedora escapando del hambre en Irlanda. Acá se ubica el otro componente: la fortuna, el dinero, amasado por su admirado abuelo.
Bañado simbólicamente entre la cultura, la literatura y las ambiciones materiales, el niño pronuncia su primera palabra: up3, que fue escuchada atentamente por su madre.
Mary Mc Quillan se encontraba entre la decepción por los fracasos económicos de su marido y la humillación al tener que recurrir a pedir asilo y sostén material a sus padres. Ese up significó para ella avizorar un futuro promisorio en su hijo sobreviviente, la vida ya le había arrebatado precozmente a sus dos primeras hijas.
La sombra de la muerte de sus dos hermanas siempre lo acechaba de la mano de la tuberculosis que arrasaba. Hasta los 18 años cuando ya era más probable que cierto peligro había pasado, firmaba, cada año, las páginas de su diario para asegurarse que seguía con vida.
Al decir de Le Volt, Mary se dedicó a mimarlo, a hacerlo brillar, en convertirlo en un vencedor cuyo triunfo la hiciera olvidar de sus decepciones. La palabra up, será intensamente destacada para que Francis se amarre. ¡Para arriba, a escalar!
Pero como lalengua es forjada entre lo instilado y su toque en el cuerpo, será única y singular y hasta un monosílabo como up podrá derivar en múltiples destinos. En este caso, la contextualidad de la lengua inglesa los ofrece a la orden del día.
Efectivamente, Francis Scott Fitzgerald conoció la celebridad muy joven, encarnó el up de su época, pero, el otro recuerdo que el escritor ha mencionado como una de las marcas de su vida, es relatado a Michel Mok, periodista del New York Post, en una célebre entrevista4. A la edad de 10 años su padre es despedido del trabajo:
"Al salir de casa esa mañana era un hombre comparativamente joven (…). Cuando regresó por la noche era un anciano, un hombre totalmente destrozado. Había perdido su energía vital (…) Fue un fracasado el resto de sus días.
(…) Mi madre me dijo: “Dile algo a tu padre, Scott”. Yo no sabía que decirle.
A mi padre se le había abierto el suelo bajo los pies y a mí me ha ocurrido lo mismo."
Acontecimiento que quizá incidió en el otro camino del up. Scott Fitzgerald jugó el partido de su padre.
Crack up
Por un lado el up lo empina en un éxito precoz rotundo, a los 25 años, fama y glamour con A este lado del paraíso, pero por el otro, forma parte del centro de gravedad de una familia lexical catastófrica: quiebra, naufragio, hundimiento, ruina, bancarrota, como la denomina Alan Pauls en su magnífico prólogo de una de las ediciones de la obra que documentó esta línea de la obra fitzgeraldiana, el ser un apóstol y propagandista del fracaso y donde encontramos el otro destino del up: Crack up testimonio de su debacle.
(…) por qué se había desarrollado en mí una actitud triste hacia la tristeza, una actitud melancólica hacia la melancolía y una actitud trágica hacia la tragedia-, por qué había llegado a identificarme con los objetos de mi horror o compasión. (Fizgerald, F.S. Crack up)
Notas
1 Referencia destacada por Paola Preve en su presentación del sábado 23 de agosto de 2025 en el Seminario citado.
2 Este recuerdo también fue tomado en detalle por Dalila Arpin en su libro Parejas célebres en el cual se puede encontrar un interesante trabajo sobre la relación de Scott Fitzgerald con su esposa Zelda
3 Este y otros recuerdos se encuentran en los ledgers del escritor, unos cuadernos escritos a mano que han sido subidos online por la University of South Carolina
4 Se encuentra en el libro Las grandes entrevistas de la historia y fue publicada en el New York Post, el 25 de septiembre de 1936. pp.347-353
Referencias de lecturas:
Arpin, D. (2018) Scott y Zelda Fitzgerald en Parejas célebres. Lazos inconscientes. Argentina. Grama Ediciones.
Lacan, J. El malentendido. Clase del 10 de junio de 1980 del Seminario inédito. Recuperado de www.psicoanalisisinedito.com
Le Vot, A. (1981) Scott Fitzgerald. España. Argos Vergara
Silvester, C. (1997) Editor. Las grandes entrevistas de la historia. Argentina. El país/Aguilar Ediciones.